Vérification anti-plagiat du document, veuillez patienter.
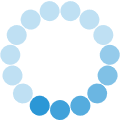
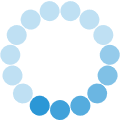
Mi padre era torero profesional. Cuando toreaba en Madrid, siempre iba a vestirse a casa de su madre. Subíamos andando por Reina Victoria con el hato del traje de luces bajo el brazo y, una vez en el piso de la abuela, mi padre se metía en el cuarto de baño ataviado de simple mortal y salía transmutado en un personaje fabuloso, todo brillos y sedas y diamantes. Un príncipe de cuento que además se dedicaba a algo muy raro y muy peligroso, algo que yo no sabía bien lo que era pero que, según me habían contado, exigía un indecible valor y era extremo y hermoso. Luego, con el tiempo, milenios después de todo aquello, crecí y comprendí que a mí no me gustaban las corridas de toros, que me parecían demasiado brutales; pero por entonces, en el ambiente taurino y desde dentro, yo sólo percibía una especie de romanticismo legendario, la proeza del reto, el coraje de afrontar el beso de la muerte cada tarde. La costumbre, que es una clase de ceguera, hacía que nadie fuera consciente del nivel de violencia. De hecho, mi padre siempre fue un apasionado amante de los animales. Así de complejos somos los humanos.
El mundo de los toros es muy ritualizado y todas aquellas tardes eran exactamente iguales unas a otras: la hora de llegada a casa de la abuela, la tensión que se palpaba en el ambiente, el encierro en el cuarto de baño, la asombrosa mudanza a un padre relumbrante, las últimas palabras que yo debía decirle antes de que saliera por la puerta, “suerte, papá”, exactamente eso y sólo eso, una fórmula fija a modo de conjuro o de encantamiento, porque la costumbre supersticiosa manda despedir así a los toreros que se van a la plaza, suerte, maestro, esas deben ser las últimas palabras que les diriges, de manera que suerte, papá fueron las primeras palabras que me enseñaron a balbucear cuando era niña. Y, al decirlas, yo sentía que le estaba protegiendo con mi hechizo verbal de los graves peligros que le acechaban. […]
Al cabo, tras la deliciosa angustia de la espera, se detenía a mis pies el enorme coche negro de los toreros. Mi padre descendía sujetando el capote bajo el brazo, miraba hacia arriba y nos sonreía. […]El gineceo en pleno, en fin, recibía al héroe con feliz alboroto, pero yo sabía que él sólo me sonreía a mí, porque yo le había salvado con mis palabras mágicas de la mala suerte y de la mala muerte.